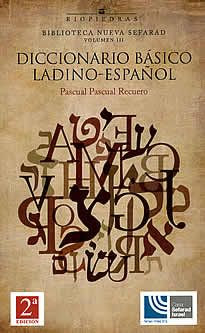viernes, 23 de febrero de 2024
jueves, 22 de febrero de 2024
FUEGO EN COMODORO .- Asensio Abeijón
Sin que nadie pudiera especificar el motivo, todos le
hallaron mensaje de tragedia a ese misterioso resplandor rojizo y movible, que
en un anochecer de noviembre de 1909 concentró la sorprendida atención de los
quince carreros acampados para pasar la noche en el alto filo de la Pampa del
Castillo.
Se pasaron la voz al notarlo y por espacio de algunos
minutos, suspendieron la tarea de desatar los caballos, mientras observaban en
silencio y algo cohibidos la novedad misteriosa. Parecía situada a unas 14
leguas hacia el Este, más o menos próxima al mar, y donde se halla situado el
pequeño caserío de Comodoro Rivadavia. Se hizo más acentuado al cerrar la
noche, siendo más notable su reflejo rojo en algunas nubes distantes y en la
punta de algunos cerros elevados disminuyendo de tanto en tanto, muy levemente
la oscuridad de esa noche sin luna.
Con curiosa incertidumbre, comentan los troperos ese
aparente incendio, lejano y gigantesco, que da a las nubes del horizonte. Este
un tinte ligeramente sangriento como las puestas de sol que preceden a los días
de fuerte viento. Alguien lo compara al resplandor de un barco en llamas,
comparación que estremece a todos, porque es muy reciente aún el recuerdo
doloroso del incendio del vapor "Presidente Roca", naufragado en
Punta Cantor, Península Valdés, y entre los presentes, había quienes aún llevaban
luto por familiares perecidos en la espantosa tragedia que consternó a toda la
Patagonia cuando todavía no se había olvidado la epidemia de difteria que asoló
la población infantil de Comodoro en el año 1907 - 1908.
¿Será un incendio en el pueblo? Imposible. Todas las casas
de la aldea incendiadas no darían semejante resplandor. Hasta el momento de
acostarse los carreros hacen conjeturas, mientras rodean el fogón que en un
círculo de cincuenta metros esparce un resplandor rojo, imitación en miniatura
de ese otro que llama la atención de todos. Convienen en que sea lo que sea
tiene ribetes de fatalidad. Cuando reinician el viaje al amanecer, persiste
el misterioso resplandor de la aurora,
hasta que la luz del día lo desvanece.
El resplandor reaparece con el crepúsculo, cuando la tropa
de carros acampa nuevamente, después de una jornada de cuatro leguas, cuesta
abajo por el cañadón de El Tordìllo. Ahora es más visible, y por momentos, como
a impulso de una leve brisa del lado del mar, hay un casi imperceptible rumor
de trueno apagado, como si la tierra se estremeciera levísimamente.
Es a mitad de la jornada del siguiente día, mientras la
tropa ha desatado para almorzar y hacer la siesta, cuando se enteran de la
realidad del suceso y se confirman los presentimientos del drama.
Un sulky en viaje de Comodoro Rivadavia a Sarmiento, se
detiene en el improvisado campamento. Apenas dados los buenos días, y aceptada
la invitación a bajarse y almorzar, sus dos ocupantes cuentan con desordenado
apresuramiento la novedad siniestra: ha explotado un pozo de petróleo. Hay
muertos y personas con quemaduras graves. No hay médico. El más cercano está en
Rawson, a más de 600 kilómetros de distancia. No hay farmacia; ni remedios. La
gente no sabe qué hacer. Por telégrafo han pedido a Rawson la presencia del
doctor Angel Federicci, pero es difícil que llegue a tiempo, porque están muy
graves… De Buenos Aires dicen que mandarían un barco con médicos y medicamentos
pero que no podrá ser antes de ocho días... El pozo continúa ardiendo y no
puede ser apagado con bombas de agua. . Dicen que puede explotar el subsuelo,
aunque los entendidos dicen que eso es imposible,.. El doctor Federicci ya
salió reventando caballos desde Rawson, pero por mucho que apure, no podrá
llegar antes de cuatro días. Casi no hay camino y son 120 leguas...
Después de unos mates, ya moderados los comentarios y
preguntas atropelladas y mientras almuerzan con el plato sobre las rodillas,
los viajeros relatan el penoso hecho,..
Fue en las primeras horas de la tarde del día 10 de
noviembre, cuando se produjo la explosión, al originarse una fricción de
herramientas metálicas en la boca del pozo. La detonación tremenda y el ruido
de la llamarada, tapaban los gritos de los trabajadores heridos. Llegó hasta
Comodoro con ruido de cañonazo apagado, y a los 15 minutos, a lomo de parejero,
llegó la noticia y el pedido de auxilio. A toda rienda de sus caballos, en
sulkys, carros y hasta a pie, llegó más de la mitad del pueblo a ese infierno,
donde se desarrollaban escenas de tragedia. De un campamento más cercano habían
llegado los primeros auxilios. Hubo intensa confusión. Sin nadie que dirigiera,
cada cual preparaba el auxilio por separado con más voluntad que éxito. Dos de
los desventurados obreros del pozo incendiado yacían a poca distancia del
fuego, que alcanzaba una altura de casi cincuenta metros. Al parecer estaban
agonizantes. Otro se alejaba con penoso esfuerzo, ayudado por un compañero
sangrante y con la ropa en girones chamuscados. A 150 metros otro corría
desorientado. Tenía el rostro desfigurado. Gesticulaba y gritaba. En algunos
lugares de su ropa, había pequeñas llamitas que se avivaban con el correr
desesperado. Iba sin rumbo, y chocó contra uno de los jinetes que acudían en su
ayuda. Lloraba.
A una cuadra del siniestro, vehículos y jinetes debieron
detenerse porque los caballos espantados por el espectáculo pavoroso y
atronador, se negaron a seguir.
A pie se acercaron hasta donde se los permitió el calor del
incendio y el humo de la madera en combustión. Dos hombres ayudaban a una
persona desnuda que apenas se tenía en pie mientras un tercero, provisto de un
balde y un jarro, le echaba agua fría sobre las horribles quemaduras. El agua
le corría por el cuerpo y llegaba a tierra con color de sangre. Por el mover de
los labios se notaba que el hombre quería hablar, pero la dificultad de las
heridas y el fragor del fuego impedían oírlo. En pocos minutos se le había
desfigurado el rostro.
La confusión era tremenda e iba en aumento según aumentaba
la concurrencia.
Trescientos metros en torno al lugar trágico, todo asemejaba
el desorden de un ejército en derrota que se ha quedado sin jefes. Idas,
venidas y corridas de un lado a otro. Gritos que el estruendo ahoga. Gestos y
señales que nadie entiende. Clamores pidiendo un médico que está a 120 leguas
de distancia.
Al galope tendido de sus caballos, dos jinetes aprovechan lo
parejo del terreno para acercarse al pozo ardiente. Con sus ponchos humedecidos
han tapado un costado de la cabeza de los caballos para que no vean el fuego.
Al apearse, se lo sacan de un tirón para que los animales no huyan, y de
inmediato cada cual toma a uno de los heridos que yacen cerca de las llamas y
los arrastran dificultosamente hasta un lugar donde otros les prestan ayuda.
Tratan de resguardarse con los ponchos mojados. .
Como las llamas debido a la mezcla del gas con el aire,
recién se inician a cuatro o cinco metros de altura. el calor es menos al lado
del pozo, que a 50 metros de distancia. La torre se recalienta al rojo y luego
se desliza a plomo sobre la boca infernal, tomándose en un montón de hierros
sin forma, por entre los cuales fluye violento el gas en llamas, aumentando la
potencia de sus bramidos.
En carros son llevados los heridos hasta Comodoro y en el
Hotel Coletto se improvisa un hospital, sin médicos ni enfermeras, sin
medicinas. Impresiona el aspecto de esos desventurados. No tienen cejas ni
pestañas y sus bigotes y cabellos están chamuscados. Sus rostros hinchados y
sangrientos, están como sus manos, llenos de resquebrajaduras semejante a la
greda cuando después de una lluvia, el sol fuerte la reseca. Despiden molesto
olor a carne quemada, y al moverlos la piel se les desprende en pedazos. Francisco
Fernández, Juan Pevet, Máximo Abásolo, Barros, Salso, Peral, etc., trabajan en
las curaciones. Luchan contra infinidad de consejos medicinales pues en
semejantes circunstancias, todos se sienten médicos. Fernández es el único que
tiene nociones de farmacia.
Se hacen presentes tres mujeres que traen algunos
desinfectantes y sábanas limpias para vendajes Su presencia causa alivio. Es
misteriosa y grande la sensación de esperanza que da la presencia y la ayuda
femenina en esos torbellinos de desamparo y tragedia. Todo el pueblo se agolpa
al hotel-hospital y observa con expresión de amargura esa cámara de inauditos
sufrimientos. Hay heridos ya inconscientes y otros están sentados en las camas.
Todos se quejan, y muy seguido recorren sus cuerpos temblorosos espasmos de
dolor. Uno de ellos no quiere que lo curen. Está sentado en la cama, y con voz
ahogada por el llanto que trata de contener, le pide a un compatriota suyo que
está a su lado, que anote la dirección de su familia en Europa para avisarle su
muerte, y le mande 100 pesos que le dio a guardar a Pevet. Sin mucho convencimiento, el amigo que
también está algo herido, le dice que las quemaduras son superficiales y que el
Dr. Federicci ya viene en viaje. Pero él con infinito descorazonamiento le
muestra las manos sin piel, diciendo que eso no es superficial y que el médico
no llegará a tiempo.
En medio de tantas tribulaciones, el telégrafo aporta su
incomparable ayuda. Está ya en comunicación con el médico de Rawson. Se trata
de seguir sus indicaciones, aunque se tropieza con la falta de medicamentos...
El jefe de correos de Rawson, que por momentos hace de
telegrafista y hasta de cartero al oír las primeras vibraciones telegráficas,
se acerca al pequeño aparato con la indiferencia que da el oficio y la
costumbre. Pero el amigo con el que conversaba y que en esos momentos le ceba
mate observa cómo su rostro, súbitamente, refleja atención y ansiedad a la vez
que toma el lápiz y comienza a hacer febriles anotaciones que de inmediato pasa
al amigo diciéndole con excitación: "Hubo una gran explosión de petróleo
en Comodoro Rivadavia. Hay muertos y heridos graves y piden que vaya enseguida
el doctor Federicci, pero que antes les diga por telégrafo lo que deben hacer
mientras él llega. No tienen doctor ni remedios. ¡Es muy urgente. Por favor,
montá en mi caballo y avisále al médico y al Gobernador! …
Concentra nuevamente su atención en el telégrafo, mientras
el amigo monta a caballo de un salto y se apresura a cumplir el encargue. El
Gobernador anda en gira por el interior. Diez minutos después el médico se hace
presente junto al aparato telegráfico y dicta sus instrucciones, que el
telegrafista transmite: "Que no les pongan agua fría.”
=”Ya se les ha puesto a todos desde el primer momento"
- les responden.
=”Limpieza y desinfección" -ordena.
=”No hay desinfectantes y las heridas están llenas de tierra
y carbón" -- es la contestación.
Consternado, pero con voz serena, el médico dicta sus
instrucciones, adaptándolas a lo que hay. Pasa de la técnica moderna, a los más
modestos curativos caseros.. Él se pondrá en camino dentro de media hora. Pide
que en cada oficina telegráfica del largo trayecto, le tengan informes sobre el
estado de los heridos. Él dará instrucciones al respecto. Marchará día y noche.
Que en cada oficina telegráfica del camino, tengan establecidas postas con
caballos de refresco para el cambio de los tiros".
El cura salesiano llega jadeante hasta la casa del médico,
cuando éste se apresta a emprender el largo trayecto en la "volanta"
de la Gobernación. Viene cargado de paquetes y seguido por tres agitados
alumnos del colegio que también portan bultos de remedios. Casi la totalidad de
los medicamentos del modesto hospital salesiano se pone a disposición del
médico, quien los acepta agradecido, pero no acepta que el sacerdote lo
acompañe, para no recargar el coche facilitando así la rapidez de la marcha por
el mal camino.
El padre Vachina acepta el razonamiento. Se santigua
mientras el coche parte y levanta la mano, trazando una cruz en su dirección,
mientras ruega a Dios porque el médico llegue a tiempo para salvar esas vidas.
El cura y el médico son amigos personales, coincidentes en
el desinterés pero adversarios irreconciliables en ideas políticas y sociales.
Era común verlos pasearse por el amplio patio del colegio, discutiendo
acaloradamente en su idioma sobre política, con gran contento de los alumnos,
que interrumpían sus juegos para observarlos, aun sin entenderlos. El cura
criticaba la usurpación del poder temporal del Papa por parte de Italia. El
médico la defendía con tesón, y hasta había luchado por ella en sus años de
estudiante. Era ateo, "anarquista" y estas ideas, lo habían obligado
a salir de Europa y a ellas debía la Patagonia la suerte de tenerlo.
Preconizaba una pronta época sin militarismo, capitalismo, curas ni patrones.
Aprobaba en lo militar a San Martín y Garibaldi y en lo civil a Sarmiento,
Massini y Pestalozzi. Por su parte, el sacerdote, le demostraba su pesadumbre,
por el hecho de que un hombre que, con tanta capacidad y desinterés curaba el
cuerpo de los enfermos, envenenara con sus ideas la mente y el alma del pueblo.
El padre Crestanello siempre decía que el doctor Federicci
era "un hombre ejemplar", a pesar de sus ideas. El personal del
Colegio, al igual que todos los alumnos no pudientes, era atendido
gratuitamente por el médico "anarquista" y por su parte los
Salesianos siempre tenían su modesto hospital, único en setecientos kilómetros
a la redonda, a disposición de sus enfermos.
La marcha por el escabroso camino a medio trazar y poco
transitado, es violenta y al filo de la Pampa de Trelew la furia del viento
Oeste, destroza la capota de la volanta inconveniente que se hace más sensible
cuando al caer la tarde el viento disminuye y es reemplazado por un chaparrón
con escarchilla. Deben detenerse varios minutos para resguardar los
medicamentos contra la humedad. Cambian caballos en la oficina telegráfica de
Dos Pozos. Desde Comodoro Rivadavia hay noticias de apremio. El viaje sigue en
medio de la oscuridad de una noche que la escarchilla caída en la tarde torna
muy fría. Por momentos deben detenerse para hacer fuego y calentarse.
Junto con el tercer cambio de caballos realizado antes del
amanecer, les tienen un costillar asado. Las improvisadas postas, se han
organizado mandando "chasques" a caballo desde las oficinas
telegráficas, a los más cercanos establecimientos ganaderos, y se efectúan con
regularidad. Ningún establecimiento ha mezquinado la prestación de caballos.
Pasan las horas. Con caballos de refresco la marcha continúa, ahora bordeando
el mar con un medio día caluroso que al atardecer, vuelve a tornarse frío,
porque de nuevo llega el viento Oeste refrescado por la escarchilla de las
elevadas pampas. Otra noche molesta.
A las dos de la mañana un hecho jocoso pero molesto,
despierta la hilaridad de los dos acompañantes (un vasco y un aborigen). En la
oscuridad, atropellaron a una pareja de zorrinos que respondieron a ello con su
infaltable y hedionda rociada de liquido maloliente, que la naturaleza les ha
dado como defensa, y cuyo tufo es de larga duración. Protesta el anciano médico
en su léxico pintoresco. El vasco se permite algunos chistes mientras que el
taciturno paisano se limita a murmurar por lo bajo: "Delicao el gringo".
Luego como las protestas, justificadas por cierto, continúan, detiene el
vehículo y enciende unos matorrales verdes, que luego apaga con paladas de
tierra, para que arroje mucho humo. Luego coloca al coche y sus ocupantes de
forma que la dirección del viento los envuelva en la humareda, con lo cual el
olor a zorrino desaparece.
La marcha del tercer día no tiene variantes: malos caminos,
fuertes vientos alternados con chubascos de agua. Las leguas se hacen largas.
Seis leguas antes de llegar a Camarones, los exigidos
caballos dan muestras de agotamiento a causa del camino pesado por la lluvia y
con un fuerte viento en contra. Por suerte desde el pueblo previeron el
contratiempo y destacaron dos chasques de auxilio con caballos descansados,
logrando así recuperar el tiempo. De Camarones parten a la media hora, siempre
apremiados por los llamados angustiosos desde Comodoro Rivadavia.
Ahora el viaje es más pesado, porque marchan en subida hacia
la Pampa de Malaespina.
Pese a sus años, el doctor Federicci soporta con estoicismo
la brutal marcha por el camino poceado, el sueño, el frío, el viento y el sol
fuerte. Le molesta una afección a la vista que le ha costado la pérdida de un
ojo, con malas perspectivas para el otro. Su vocación profesional y espíritu
caritativo, no le permiten claudicar. Sigue apurando la marcha.
El vehículo no puede soportar la endiablada carrera y a
siete leguas de Camarones, saltan los rayos de una rueda y vuelcan recibiendo
magullones.
Desde la estancia "La Logia", los observan con
largavista desde un cerro que hace de "mangrullo", y antes de media
hora, han llegado en su auxilio, con un vehículo y caballos de refresco. Una
nueva noche de frío los recibe en la Pampa. Desde Malaespina, les mandan al
camino, cambio de caballos y un coche para que los siga; en previsión de
roturas. Apenas toman mate y comen un piche asado. Ahora el camino por la pampa
es bastante regular, y marchan al galope tendido de los tiros. Un chasque a
caballo los precede, para anunciar su arribo a Malaespina y preparar y alistar
todo para seguir viaje. Las vibraciones telegráficas los acompañan desde
Rawson. Que no falten caballos, por favor. En Malaespina hay malas noticias de
Comodoro. Uno de los heridos ha muerto y otro está en agonía. Los demás, muy
graves. Los improvisados médicos están dominados por la consternación y la
impotencia. Claman que no saben qué hacer. Mencionan gangrenas, infecciones.
Mientras comen apurados junto al aparato telegráfico, el médico dicta sus
instrucciones al telegrafista. Coraje y paciencia, recomienda. Por algo ha
estado en un hospital de sangre en su lejana patria. Le comunican que desde
Comodoro hasta más allá de Salamanca, ya se han establecido postas para cambio
de caballos cada tres leguas para apresurar la marcha. Llegan de noche a
Salamanca, y siguen las noticias de apremio. Uno de los heridos no pasará la
noche. Los demás deliran.
El coche es sustituido por otro, por haber engranado un eje.
Al amanecer, ya no lejos del final de la pampa, se percibe rojizo y débil por
la distancia, el tenue resplandor del fuego trágico. Dos accidentes seguidos
les hacen perder más de cuatro horas. El coche rompe el perno del tren
delantero. Lo sustituyen por el vehículo que los sigue, pero a dos leguas, por
una rodada del caballo varero, rompe una vara, que debieron empalmar para
seguir. El auxilio de la próxima posta, se demoró. Había extraviado los caballos
que se asustaron de un puma, mientras esperaban en la noche. Cambian el coche
averiado, y poco después la marcha sigue en cuesta abajo por el cañadón
Ferraiz, y siempre con acompañantes que los esperan en el camino... Ya de
noche, enfrentan el pozo en llamas. Se sienten subyugados por esa demostración
de la naturaleza desatada. La angosta llamarada de cincuenta metros de altura
ya se inclina o se yergue ruidosa, redoblando su bramar al influjo de su
tremenda lucha contra un ventarrón que sopla a más de 140 kilómetros por hora.
Camino siempre malo.
Son las 11 de la noche cuando entre nubes de tierra que
levanta el viento, el vehículo se detiene ante la fonda que oficia de hospital.
Encorvado por el cansancio y los golpes recibidos en el largo traqueteo
desciende del mismo el doctor Ángel Federicci. Pese a la hora y al mal tiempo,
allá se ha reunido la casi totalidad de los vecinos de Comodoro, que por los
"chasques" estaban enterados de su próximo arribo. Es tal el alivio
que sienten al verlo que a pesar del ambiente de tragedia estallan aplausos. .
Lo rodean palmeándolo con afecto. Alguien lo toma de un brazo, y una voz de
mujer le dice: "Pronto, doctor, Se está muriendo...”
Antes de cinco minutos, mientras le bajan los medicamentos,
ya está examinando a los pacientes. En la sala hay ayes de dolor y hedor de
muerte. Uno falleció a la hora. El médico lo previó a primera vista, y sólo
consiguió aliviarle un poco de sufrimiento con un calmante... Fue sepultado
junto a sus compañeros, marcados sus sepulcros con una cruz con el epitafio
escrito a lápiz de carpintero, que el tiempo no tardó en borrar. Sus nombres
han de figurar sin pena ni gloria en el papeleo de los archivos, y son la
vanguardia de los mártires de la riqueza petrolera argentina...
La ciencia pudo arrebatar cuatro a la muerte. En barco, el
doctor Federicci los condujo al hospital Salesiano de Rawson. Esta deuda aún no
se pagó ni en dinero ni en homenaje. El nombre de ese médico, no figura en C.
Rivadavia. Este no fue su único mérito: siempre se desplazó hacia los cuatro
puntos cardinales del desierto territorio, en largas distancias, llevando el
desinteresado beneficio de su ciencia y su filantropía. Su nombre es popular en
Rawson y Trelew, pero falta su monumento.
de "Memorias de un carrero patagónico"
Buenos Aires
Galerna, 1977.
Libros Tauro
http://www.LibrosTauro.com.ar
lunes, 5 de febrero de 2024
VUDÚ Rhys Bowen
EN LOS MODERNOS REPORTES POLICIACOS no es frecuente que se
mencione el vudú como causa de muerte, pero eso decía el papel escrito por el
oficial Paul Renoir que encontré sobre el escritorio en el cuartel general del Departamento
de Policía de Nueva Orleans. Probable causa de muerte: vudú.
Me intrigó tanto esa palabra del reporte que determiné
llevar a cabo la investigación personalmente, en lugar de encomendarla a alguno
de los funcionarios más jóvenes. Después de veinte años en la división de
homicidios del departamento de policía de una ciudad grande, me sentía
fastidiado con violaciones colectivas, tratos frustrados de tráfico de drogas y
hombres que les destrozaban la cabeza a sus esposas sencillamente porque les
dieron ganas de hacerlo después de una noche de parranda.
Mandé llamar a Renoir. Era un joven de aspecto serio, de
menor estatura de lo que era habitual en la policía en los tiempos en que yo me
uní a la corporación, de cara redonda y bien dispuesto al trabajo. Llevaba solo
dos meses en la sección de homicidios, y era muy evidente que se hallaba
incómodo en mi presencia.
-¿De qué se trata esto, Renoir? -le pregunté, agitando el
reporte hacia él, que desplazaba de un pie a otro su peso, en actitud
incómoda?-. ¿Se trata de una broma?
-Oh, no, señor -repuso, y aumentó la seriedad en su
expresión?-. Sé que suena de verdad raro, pero la viuda insistió mucho. Dice
que no hay ninguna otra explicación. Y el doctor también se sentía confuso.
Le indiqué una silla de vinilo y acero frente a mi
escritorio.
-Mejor siéntate y cuéntame los pormenores del caso.
Se sentó al borde de la silla, todavía evidenciando
nerviosismo.
-El oficial Roberts y yo recibimos una llamada
solicitándonos acudir al Garden District para investigar un posible homicidio.
Es una de esas grandes mansiones, señor.
-Las mansiones suelen ser grandes, Renoir. Hay que aprender
a ser breves, Renoir, ¿de acuerdo?
-Lo siento mucho, señor. Una de esas grandes, eh, casas en
Saint Charles. La esposa desconsolada nos recibió en la puerta y nos hizo subir
la escalera a la recámara principal, donde estaba tendido un hombre muerto. No
vimos señales de lucha, nada que indicara que no murió por causas naturales. Le
pregunté cuándo había fallecido y si había llamado a un doctor, y me respondió
que el médico de la familia ya había estado allí y se encontraba igual de
confundido que ella. Él tampoco podía encontrar ninguna otra explicación.
-¿Ninguna otra, aparte de qué?
-Eso le pregunté yo, señor. Me miró a los ojos y dijo:
«Vudú». A continuación me relató que un mes antes él ofendió a una sacerdotisa
de vudú, quien lo maldijo diciéndole que si no cambiaba su modo de pensar, iba
a morir antes de que pasara un mes.
-Supongo que no cambió su modo de pensar, sea cual fuere.
-En efecto, señor, y a partir de ese momento comenzó a estar
cada vez peor. Me dijo la esposa que fue como si lo viera morirse poco a poco
con sus propios ojos.
Los ojos de Renoir me miraban con ansiedad, queriendo que yo
creyera en sus palabras.
-De verdad creo que debería usted ir a hablar con ella,
señor. Salí de la casa con una sensación de espanto.
-Renoir, a un oficial de policía no le está permitido sentir
espanto, ni siquiera ante un cadáver desmembrado y medio devorado.
Renoir se encogió.
-No, señor.
Me levanté de la silla.
-Lo mejor es que vuelvas de inmediato a esa casa.
-¿Yo, señor?
Intentaba expresar compostura, pero sus palabras sonaban
como un graznido.
-Es lo mismo que cuando te caes del caballo -?le expliqué,
sonriendo?-. Tienes que montarte de nuevo enseguida, o el espanto te dura para
siempre. Tú puedes ir al volante, yo iré contigo.
Se le encendió el rostro.
-¿Usted viene también, señor?
-¿Y por qué no? Me hará bien reírme un poco.
-No creo que le vaya a dar risa, señor -dijo Renoir al salir
de mi oficina.
Después de una hora, Renoir llevó el automóvil sobre los
rieles del tranvía en la avenida Saint Charles al barrio adinerado del Garden
District, donde se concentraba el dinero viejo de Nueva Orleans. Pasamos junto
a un tranvía antiguo repleto de turistas que se asomaban por las ventanas para
grabar videos de las casas frente a las que pasaban. Nos miraron con enfado
cuando obstruimos sus vistas.
-Es aquí, señor.
Renoir detuvo el auto frente al hogar de John Torrance III y
su esposa, Millie. Cuando Renoir me dijo que le agradaba que lo llamaran Trey,
se me encendió un foco en la mente. El nombre de Trey Torrance me era familiar,
pues aparecía en el periódico en reportajes sobre eventos caritativos de
distintas clases. Al consultar los archivos descubrí que el señor Torrance
tenía cincuenta y nueve años de edad y se mantenía muy activo en sus negocios,
así como en diversas organizaciones filantrópicas. Por ejemplo, era uno de los
principales patrocinadores de Bacchus Carnival Krewe. Nació en una familia de
dueños de plantaciones al otro lado del río y heredó varios terrenos de tamaño
considerable. Se hizo todavía más rico cuando los fraccionó y puso las
subdivisiones a la venta.
No pude criticar sus gustos arquitectónicos. Trey Torrance
vivía en una mansión sólida en forma de cuadrado, con contraventanas blancas y
un enorme árbol de magnolia grandiflora que arrojaba una sombra amplia sobre la
construcción. Nada demasiado ostentoso, sin pilares o pórticos al estilo
sureño. Pero los jardines estaban atendidos con primor y en el lugar se
respiraba un aire de prosperidad. Dejamos el auto bajo uno de los robles vivos
que formaban un toldo sobre la calle.
-Demos gracias a Dios por los árboles -dije?-. Por lo menos
el auto no se convertirá en horno mientras estemos adentro.
Yo esperaba que abriera la puerta alguna sirvienta, pero fue
la señora Torrance en persona quien estaba ahí de pie, con aspecto frágil pero
elegante en su vestido a franjas blancas y negras y con sus perlas. Me pregunté
cuántas mujeres llevaban por la tarde perlas dentro de casa en estos tiempos.
Sobre todo si su marido acababa de fallecer. Me presenté con ella.
-Agradezco mucho que haya venido, teniente Patterson -?dijo
la señora Torrance?-. Por favor, pase, y usted también, oficial Renoir. ¿Puedo
prepararles un vaso de té helado o de limonada?
Ni siquiera la muerte de su marido despojaba a esa dama de
sus buenos modales sureños.
-Muchas gracias, señora, pero no nos hace falta nada
-?repuse, al tiempo que ingresábamos a la deliciosa frescura de un vestíbulo
con mosaicos de mármol en el piso. Nos condujo a una sala de estar decorada con
un buen gusto discreto: muebles de caoba y pinturas de calidad en las paredes.
Una de ellas consistía en el retrato de un hombre con cara de bulldog, que
evocaba una tenacidad digna de Winston Churchill. La mandíbula protuberante le
daba un toque retador, acentuado por un ceño permanentemente fruncido.
Resultaba claro que Trey Torrance fue un hombre que esperaba salirse con la
suya y que a la gente más le valía no hacerlo enojar.
-¿No tiene usted sirvienta, señora Torrance? -?pregunté, sin
poderlo evitar.
Tenía en la mano un delicado pañuelo de encaje, y se cubrió
la boca con él.
-Sí, pero no se encontró a gusto aquí después de… después de
lo sucedido. Dijo que sentía a los espíritus volando en la casa. Tuve que
permitirle que se fuera a su hogar, aunque yo tampoco me siento demasiado
cómoda aquí, se lo aseguro.
Le dediqué una larga mirada, llena de consideración.
-¿Vudú, señora Torrance? -le pregunté-. ¿Qué le hizo pensar
que el vudú causó la muerte de su marido?
-¿Qué pudo ser sino eso? -repuso, en tono de reprimenda?-.
Fue a ver a esa mujer, ella lo maldijo y él murió, justo como ella profetizó.
-A ver, vamos un poco hacia los antecedentes. ¿De qué mujer
se trata?
-Trey era dueño de varios terrenos al otro lado del río.
Tierras pantanosas que no sirven de nada. Pero se hizo de varios rellenos
sanitarios que proyectaba traer en barcazas desde Missouri. Planeaba construir
en esos terrenos y hacer nuevas subdivisiones con ellos. Ya le dije que sobre
todo son pantanos y hierbas, pero con algunas chozas a lo largo del río, y esta
vieja mujer vive en una de ellas. Rehusó abandonar la casa, aunque no tiene
derechos de propiedad. Trey posee las escrituras de esos terrenos. Trey fue a
verla, y ella se lo advirtió. Le dijo que lo iba a lamentar si insistía en
llevar a cabo sus planes.
-¿Y qué hizo su marido?
-Se rio de ella, naturalmente. Le dijo que iba a traer
bulldozers para aplanar la tierra y que le daba lo mismo si ella seguía en la
choza.
-¿Así que su marido no tomó en serio su amenaza?
-Desde luego que no. Trey no respondía con bondad a las
amenazas, y tampoco era un hombre capaz de creer en algo tan ridículo como el
vudú. Vino a casa y me lo contó. «¡Qué perra más tonta!», dijo, y les pido
perdón por las malas palabras. Trey solía expresarse abiertamente. «Si piensa
que puede asustarme con sus brujerías, ya puede ir pensando de nuevo».
-¿Qué sucedió después?
-Llegó el muñeco.
Alzó la mirada con ojos asustados y huecos, y volvió a
apretar el pañuelo contra la boca.
-¿Un muñeco vudú?
Ella asintió sin hablar.
-¿Puedo verlo?
Ella desapareció y volvió casi de inmediato con algo
envuelto en tela. Dentro había un muñeco muy sencillo, hecho de muselina burda
sin blanquear. No tenía cara ni facciones, y pudo ser un juguete infantil,
excepto por las agujas con punta roja clavadas en el corazón, el estómago y la
garganta. Lo examiné y se lo pasé a Renoir, que parecía no querer tocarlo.
-Quise tirarlo, pero por algún motivo no pude. Pensé que eso
podía acelerar la maldición o algo semejante. Como es natural, no quise que
Trey lo viera.
-¿Hace cuánto tiempo de eso?
-Poco menos de un mes. Ella le dijo que iba a morir antes de
un mes, y así sucedió.
-Y el cuerpo, ¿aún está arriba?
Ella volvió a asentir, moviendo temerosa los ojos.
-Será mejor que me lleve a verlo.
Nos llevó por una escalera con curvas bien diseñadas a una
enorme recámara principal. Las cortinas se hallaban cerradas y la habitación
tenía un aire de acuario. Encendí la luz. El hombre tendido en la cama parecía
estar en paz, pero ya no se parecía nada al retrato del feroz bulldog. Se veía
pequeño y encogido.
-Su marido perdió mucho peso desde que pintaron aquel
retrato -?comenté.
-Desde la maldición -corrigió ella-. Yo vi cómo se iba
encogiendo.
-¿No comía?
-Comenzó a vomitar al día siguiente, y después de eso no
podía retener sus alimentos. Se sentía bien, comía algo y entonces le volvían a
dar los vómitos. Se puso tan débil que ya no era capaz de mantenerse de pie.
-¿Llamaron a un médico?
-Dijo que probablemente se trataba de un virus. No lo tomó
muy en serio.
-¿Tengo entendido que lo mató un ataque cardiaco?
-Eso dijo el doctor. Los vómitos cesaron después de unos
cuantos días, pero Trey quedó más débil que un bebé y le resultaba difícil
tragar. Luego comenzó a tener palpitaciones. Ya antes había tenido problemas
con el corazón, sabe, y tomaba medicinas. El doctor le aumentó la dosis de
digoxina, pero no tuvo mayor efecto. Yo le supliqué que fuera a ver a aquella
mujer para decirle que la dejaría en paz, pero era tan testarudo que no quiso
hacerlo. Aunque arriesgaba la vida, se negó a ir a verla.
Comenzó a sollozar calladamente.
Miré al hombre tendido en la cama y me aclaré la garganta.
-Señora Torrance, siento mucho que haya muerto su esposo,
pero no sé qué pueda hacer la policía por usted.
Me miró con enfado.
-Arresten a esa mujer. Que pague por lo que hizo.
Traté de no sonreír.
-Señora Torrance, usted es una mujer sensata, por lo que
veo. Seguro entenderá que en este estado ningún tribunal podrá condenar a nadie
por un asesinato cometido mediante una maldición. Sería rechazado por la corte
aun antes de comenzar un juicio.
-Ella es igual de culpable que si lo hubiese apuñalado u
obligado a tragar veneno -?dijo, rabiosa?-. Debió ver a mi marido antes: un
hombre agresivo, poderoso, lleno de vida. En el momento en que le pegó la
maldición comenzó a derretirse hasta que le falló el corazón. Aunque no pueda
probar la maldición del vudú, no dudo que asediarlo y amenazarlo vaya contra la
ley, ¿no es así?
Yo negué con la cabeza.
-Si metiéramos en prisión a cada persona que dice «Te voy a
matar», las cárceles tendrían aún más sobrepoblación que ahora. Mandar un
muñeco por correo no es lo mismo que acosar. ¿No le envió nada más?
-Un muñeco fue suficiente -declaró, y me miró con
frialdad?-. Funcionó, ¿no cree usted?
Comencé a acercarme a la puerta. Ese cuarto en penumbra con
las persianas cerradas creaba una atmósfera fría e incómoda. Me pregunté si yo
mismo no estaría sucumbiendo a la histeria del vudú.
-Mire, señora Torrance, voy a pedir una autopsia para
verificar la causa de la muerte. Si fue un ataque cardiaco, no creo que se
pueda hacer nada. No sabe cómo lo siento. No dudo que todo esto deba resultarle
muy angustioso.
-Es todavía más angustioso saber que gente como Maman Boutin
puede matar a su antojo y nadie la va a detener -?reviró ella.
-Muy bien -dije, suspirando-. Dígame cómo encontrar a esa
Maman Boutin e iré a hablar con ella.
Nos describió el lugar donde se hallaban las chozas. Hice
que Renoir organizara la recolección del cadáver para la autopsia, y enseguida
visitamos al médico de la familia.
-Tengo entendido que usted no quedó muy satisfecho con la
causa del fallecimiento -?le dije al doctor.
Era un hombre pulcro, exigente y de baja estatura, del tipo
que usa blazer y camisas planchadas y almidonadas. En el dedo meñique de la
mano izquierda ostentaba un anillo de oro grabado.
-La causa de la muerte fue un ataque cardiaco -?afirmó.
-Producido por…
Meneó la cabeza.
-Aquel hombre era una bomba de tiempo andante. Tuvo durante
años problemas con el corazón, pero se negaba a reducir el paso. Le encantaban
sus rosquillas y su café, y su bourbon con Seven-Up. Una personalidad clásica
tipo A. De mecha muy corta. Si se le contradecía, explotaba de inmediato. El
ataque al corazón solo era cuestión de tiempo.
-Así que usted no concuerda con la viuda en que fuera
causada por el vudú.
-¿Eso dice ella?
Parecía que le divertía, y enseguida meneó la cabeza.
-Estaba bastante trastornada. Me dijo varias veces que
alguna mujer lo tenía bajo una maldición, y acepto que se enfermó justo después
de que esa presunta confrontación tuviera lugar, pero como médico no tengo la
preparación necesaria para detectar síntomas de vudú. Reitero lo que escribí en
el acta de defunción. Lo debilitó un virus agresivo en el estómago y lo liquidó
un ataque cardiaco.
-He ordenado que le hagan una autopsia -dije?-, por si las
dudas.
-No sé qué cree que van a encontrar -declaró?-, como no sea
un músculo cardiaco con daños severos.
-Según su opinión, la muerte de este hombre ¿no tuvo nada de
inesperado?
-Solo la velocidad con que fue empeorando -?dijo?-. Era un
hombre fuerte como un toro, y aparte de sus problemas del corazón, nunca se
enfermaba. Se contagió de un pequeño virus y al parecer nada pudo ayudarlo.
-¿Está seguro de que fue un virus?
-Si quiere implicar que fue la maldición del vudú, solo
puedo decirle que en estos momentos hay un bicho en la ciudad causando daños
estomacales, y los síntomas de Trey Torrance fueron consecuentes con los demás
casos que me ha tocado tratar, aunque tal vez lo de él fuera más violento y
serio, pero Trey no dejó de comer ni beber según era su costumbre.
Probablemente no siguió la dieta blanda que yo receté. Lo suyo nunca fue
aceptar instrucciones, como ya le habrá dicho la viuda.
-Muchas gracias, doctor -me despedí y nos marchamos de allí.
Era cerca de la hora punta, y nos llevó un buen rato cruzar
el río y librarnos del tránsito de la ciudad. A partir de allí tomamos la
carretera 18, con praderas y el caballo ocasional ondeando la cola a la sombra
de un roble a un lado, y al otro, la enorme extensión del río Mississippi. En
momentos como ese, siempre me preguntaba qué diablos hacía encerrado en una
ciudad grande. Nací en Kentucky y vine a Nueva Orleans para matricularme en
Tulane, y me quedé. Pero en el corazón soy criatura del campo.
El último par de kilómetros antes de llegar a las chozas al
otro lado del río tenía que recorrerse sobre una carretera de terracería. La
lluvia de unos días antes llenó el camino de charcos. Avanzamos como pudimos,
cayendo en baches y salpicando el auto mientras Renoir se disculpaba cada vez
que pasábamos encima de un bache descomunal. Ese chico necesitaba que le
crecieran un poco más los testículos si quería sobrevivir en el Departamento de
Policía de Nueva Orleans.
Terminó la terracería y Renoir se estacionó bajo un árbol
medio muerto, de aspecto deplorable. Tan pronto como salimos del auto oí los
zumbidos. Apenas me dio tiempo de desenrollar las mangas de la camisa antes de
que descendiera sobre nosotros una nube de mosquitos. Renoir corrió con menos
suerte: iba de manga corta. Se daba manotazos y soltaba maldiciones sin cesar
en voz baja.
-¿Cómo puede alguien querer vivir aquí, señor? -?murmuró?-.
Esto es el mismísimo infierno.
-Supongo que hay gente a la que le gustan la tranquilidad y
la paz -?conjeturé?-, que prefiere la soledad.
-Yo los dejaría en paz, desde luego, si me siguieran chupando
toda la sangre en cada visita.
Seguimos un sendero estrecho a través de los arbustos hasta
llegar a un campo de juncia que corría a lo largo de un brazo del río. Donde el
brazo desaguaba en el río se agrupaban varias chozas bajo la sombra de un
árbol. Las chozas tenían el aspecto de haber sido construidas por una pandilla
de niños haciendo la sede de su club. Hoyos en las paredes, porches colapsados
sobre el piso y ventanas clausuradas con tablas. No he tenido jamás una visión
igual de deprimente.
Renoir se hizo eco de mis sentimientos:
-No veo por qué se pelearon por estos terrenos. No podrían
pagarme lo suficiente para hacerme permanecer aquí.
Oímos que algo se arrastraba entre las hierbas a nuestra
izquierda, y un cocodrilo viejo y enorme se deslizó por la orilla lodosa y se
dejó caer al agua. Una garza pequeña se alzó de la superficie y voló en busca
de un lugar más seguro. Los mosquitos siguieron ejecutando su sinfonía de
zumbidos. Sentí que me picaban a través del pantalón, pero como oficial al
mando mi dignidad no me permitía dar manotazos igual que Renoir.
Un perro flaco salió de abajo de una de las chozas más
próximas y comenzó a ladrarnos. Esta señal hizo que un negro viejo asomara la
cabeza por la puerta.
-Buenas tardes, señor -saludé-. Estamos buscando a la señora
Boutin.
-¿Quieren ver a Maman Boutin? -nos preguntó con una voz que
sonaba como una rueda que necesitaba aceite?-. No suele recibir bien a los
desconocidos.
-Somos policías. Nada más necesitamos hacerle unas pocas
preguntas.
-No suelen gustarle tampoco las preguntas -?comentó.
Los mosquitos y el calor húmedo me agotaban la paciencia.
-Y a la policía no le gusta nada que le hagan perder el
tiempo -?dije?-. Podemos hablar aquí con ella o pedir que la arresten para
poder interrogarla. A mí me da igual.
El viejo nos miró, alarmado.
-Yo no haría eso, señor. No conviene molestar a Maman
Boutin. Le pone mal de ojo y se marchita y muere. Yo lo he visto con estos
ojos.
-Estoy dispuesto a arriesgarme -dije, y oí tras de mí que
Renoir aspiraba ruidoso el aire.
El viejo alzó los hombros, considerando que yo era un caso
perdido.
-En aquella casa de allá, junto al árbol.
La choza quedaba medio escondida por el gran tamaño del
árbol, con cortinas de musgo español que la terminaban de cubrir. Era una
estructura lamentable erigida con trozos disparejos de madera y tablas nuevas
clavadas en donde las viejas estaban antes de romperse. Al techo le faltaban
parches de grava, y quedaba el papel alquitranado a la intemperie. Me
sorprendió que la casucha tan cerca del río pudiera sobrevivir en ese estado.
He visto los efectos de las inundaciones de primavera.
Entre charcos llegamos hasta la choza de Maman Boutin. Al
primer perro se le unió otro, y andaban a nuestros talones, con gruñidos
tenues. No era una sensación cómoda. Renoir se aseguró de mantenerse tan cerca
de mí como le era posible.
-¿De verdad tengo que entrar ahí, señor? -?me preguntó.
-¿Le tienes miedo al vudú, Renoir?
-Señor, no es lo mismo para usted -repuso Renoir?-, porque
no nació aquí. Lo traemos en la sangre.
-Si es una auténtica sacerdotisa, sabrá que tú no quieres
hacerle ningún daño. Vas a estar seguro.
Cuando comencé a subir por los cinco desastrados escalones
que conducían a la puerta principal de Maman Boutin, oí de pronto un cacareo
que no sonaba igual a nada de este mundo. Mi corazón dio un par de vuelcos
hasta que vi que varios pollos blancos dormidos en la sombra del porche se
despertaron y armaron una barahúnda alrededor de nosotros. El ruido atrajo un
rostro que nos contempló desde la oscuridad tras las puerta.
-Yo sé para qué han venido -dijo una voz seca, con un eco
ligero de acento francés.
-¿Usted es Maman Boutin?
-Así me dicen.
-He venido a hacerle unas preguntas sobre el señor Torrance.
¿Recuerda usted al hombre que vino a visitarla?
-¿Ya murió? -preguntó con la mayor tranquilidad.
-Murió esta mañana. ¿Nos permite entrar?
-No veo por qué no, en el caso de usted. Él puede esperar en
el porche.
Indicó a Renoir, que mostró un gran alivio.
Al entrar me envolvió una oscuridad tan completa que apenas
me permitió percibir la forma de una mesa y una silla de respaldo recto. El
lugar apestaba con un olor peculiar, una mezcla de vegetación podrida y sudor,
combinado con excrementos de pollo y cierta clase de incienso dulzón. Tosí y
traté de no respirar.
-Puede sentarse ahí -sugirió, indicando la silla.
Me senté. Ella se acomodó en su sitio, un viejo sillón que
en la oscuridad no había notado antes. Apenas pude distinguir su cara. Lo poco
que vi hablaba de vejez y arrugas, como una manzana seca, de color tan oscuro
que se fundía en la penumbra del cuarto. Pero sus ojos brillaban diáfanos. Me
fui acostumbrando a la oscuridad. Vi que llevaba una tela que le envolvía la
cabeza y varios collares de cuentas alrededor del cuello.
-El señor Torrance murió hoy -anuncié.
Ella asintió como si esperara mis palabras.
-Vino a verla hace un mes. Le dijo que iba a tener que
mudarse porque él proyectaba construir en estos terrenos. Usted lo amenazó.
-No lo amenacé -dijo ella.
-La viuda afirma que usted le echó una maldición de vudú.
-Fue solo una advertencia -dijo ella-. ¿Qué derecho tenía de
venir a decirme que me fuera de esta tierra? Yo nací en este lugar. Mi mamá
nació también aquí antes de mí. Le dije que no me iba a ir a ningún lado. ¿Sabe
lo que contestó él? Me dijo que iba a pasar con un bulldozer sobre mi choza,
sin importarle que yo estuviera adentro.
-¿Y usted le echó una maldición?
Se alzó de hombros.
-Dije que si no cambiaba de parecer lo lamentaría.
-Y le mandó el muñeco.
-¿Que yo hice qué? -preguntó inclinándose hacia delante en
su sillón.
-Un muñeco vudú con agujas clavadas.
-Nunca le mandé ningún muñeco. Eso son tonterías para
turistas. Maman Boutin no necesita muñecos para hacer su magia, jovencito. Si
digo que un hombre va a morir, es porque morirá. Yo tengo magia fuerte. Los loa
me escuchan.
-¿Así que usted nunca le envió el muñeco?
-Ya le dije que no.
-¿No le envió nada más? ¿Le dio algo de beber o de comer?
Soltó una risa seca, que sonó a cacareo.
-¿Usted quiere saber si le di yo una especie de mala
medicina? Maman Boutin no necesita mala medicina. Ustedes, policías, están
perdiendo el tiempo aquí. Si mi magia le causó la muerte, nunca podrán
probarlo.
No tenía un pelo de tonta, pensé mientras me ponía de pie.
-Ya lo sé -acepté-, pero estamos en los Estados Unidos de
América. No puede andar por ahí matando gente cuando se le antoja.
-¿Y por qué no? ¿Acaso no lo hacen muchos en esa ciudad
suya? Le disparan a alguien solo para robarle la cartera, los zapatos o la
chamarra. Ese señor Torrance quería lanzar de sus hogares a todas estas buenas
personas, hogares en que nacieron, hogares sobre los que él no tenía ningún
derecho.
-Hay tribunales para arreglar esas cosas.
-Pero todos saben que la ley no tiene oídos para los pobres
-?declaró ella?-. Por eso los pobres necesitan a gente como yo, que los
defienda.
Se me quedó mirando directamente. A la media luz sentí la
intensidad de sus ojos.
-Es mejor que se vayan ahora -recomendó.
Estiró el brazo para agarrar algo. Pensé al principio que
sería un bastón. Percibí de súbito que se movía. Era una serpiente. Había leído
la expresión «con los pelos de punta», pero nunca antes me había pasado. Oí un
sonido que resonaba en las vigas del techo, como si espíritus furiosos volaran
por ahí.
-Ya me voy -dije, y me dirigí a la puerta lo más rápido que
pude, sin parecer apurado.
-Y no vuelva -me avisó a mis espaldas-. Déjenos vivir en paz
y no molestaremos a nadie.
Salí al resplandor rosado del sol poniente. Renoir se
hallaba de pie en la sombra del árbol y pareció aliviado de verme. Los pollos
no se veían por ningún lado.
-Vente, Renoir. Ya nos vamos -le avisé.
No tuve que decírselo dos veces. Cruzamos el lugar a grandes
zancadas.
-¿Piensa usted que ella es auténtica, señor?
-No tengo ni idea, Renoir -respondí, sin querer hablarle de
los pelos de punta ni de la serpiente.
-¿Se dio cuenta de que todos esos pollos eran blancos?
-Lo noté.
Terminamos de cruzar el área de las viviendas. Los perros se
quedaron atrás, vigilando con las colas enhiestas. No vi señales del cocodrilo
ni de la grulla. El sendero era estrecho y andábamos en fila india.
-¿Admitió haberlo hechizado, señor? -preguntó Renoir después
de que alcanzamos la seguridad del automóvil, más allá de los arbustos.
-No exactamente. Pero tampoco se sorprendió al saber que
había muerto.
-No hay manera de que se pudiera probar un hechizo, ¿verdad?
-Ni siquiera hagas el intento, Renoir.
-Entonces, ¿fue una pérdida de tiempo venir hasta aquí?
Me miró como si temiera haber ido demasiado lejos con esa
pregunta.
-¿O solo quería satisfacer su curiosidad? -?agregó.
-En realidad no fue ninguna pérdida de tiempo -?objeté?-.
Obtuve una pieza valiosa de información. Ella no envió el muñeco.
-Tal vez le dijo una mentira.
Negué con un movimiento de cabeza.
-Esa anciana podrá hacer muchas cosas, pero mentir no es una
de ellas. Si hubiese enviado el muñeco, lo habría admitido gustosa. Declaró que
no necesitaba muñecos para hacer su trabajo.
Renoir me abrió la puerta del auto.
-Entonces, ¿quién lo envió?
-Tu trabajo consiste en descubrirlo, Renoir.
-¿Yo, señor? ¿Cómo puedo investigar sobre muñecos vudú?
Le lancé una mirada larga y dura.
-Renoir, puedes comenzar a exhibir un chispazo de iniciativa
o terminarás como un inservible empleadillo. Tú eliges.
Renoir asintió.
-Correcto. Sí, señor. Lo descubriré.
Me dio lástima su expresión de perro regañado. Era muy
joven, en realidad. Probablemente yo no fui menos inseguro tratando de no pisar
callos cuando me inicié en el departamento, pero hace ya tanto tiempo de eso
que en verdad ya no me acordaba. Sabía que no deseaba parecer demasiado ansioso
o temerario.
-Puedes comenzar por acompañarme a interrogar a la
sirvienta.
-Oh, la sirvienta -repitió, al parecer impresionado?-. Sí,
me había olvidado de ella.
-Siento curiosidad por averiguar por qué se fue tan de
prisa. ¿Tendría de verdad miedo al vudú?
-¿La vamos a interrogar esta noche? -preguntó Renoir,
tratando de esquivar los baches en el camino cuesta abajo.
-Podemos dejarlo para mañana temprano. Ahora lo que me hace
falta es una cerveza bien fría.
-Qué idea más buena, señor -aprobó, y su rostro redondo se
encendió en una sonrisa.
La mañana siguiente llamé al patólogo que realizaba la
autopsia.
-¿Ya hay noticias? -pregunté.
-La causa de la muerte fue un ataque cardiaco masivo.
Exactamente lo que dijo el médico que lo atendía.
-¿Y qué revelaron las muestras de tejidos?
-Los primeros estudios indican la presencia de un compuesto
de digitálicos, lo cual era previsible pues era un medicamento prescrito.
-¿En la cantidad esperada?
-Aún no tengo los detalles. Llámanos más tarde.
Me llevé a Renoir a visitar a la sirvienta, que se llamaba
Ernestine Williams, una mujer alta, de huesos grandes y aspecto digno. Las
únicas huellas de sus ancestros criollos eran los ojos oscuros y los rizos del
pelo. A primera vista no parecía sirvienta, tampoco la clase de mujer que
sentiría pánico por una maldición vudú. Pero tal y como señaló Renoir, yo no
nací en Nueva Orleans. No tenía el miedo en la sangre.
-Siento mucho haber abandonado a la señora Torrance -?dijo
mientras nos introducía a un pequeño apartamento bien ordenado, muy cerca del
Superdome?-, pero todo resultó demasiado para mí. Contemplar a ese hombre
encogerse hasta morir; nunca vi cosa semejante. Y luego el muñeco con los
alfileres. Le digo, me dan escalofríos al acordarme.
-Por favor, cuéntenos del muñeco -dije, aceptando sentarme
en un sofá de vinilo cubierto con un paño de punto multicolor.
-La señora Torrance me lo enseñó. Me dijo: «¿Quieres ver lo
que ha enviado esa mujer? Estoy pensando echarlo al fuego». Dijo que por ningún
motivo se lo iba a mostrar a él.
-¿Usted normalmente recogía las cartas en el buzón?
-Sí, señor -asintió ella-. El cartero llega a las nueve y
llevo las cartas al estudio.
-Así que fue usted quien entregó el paquete con el muñeco.
Ella lució desconcertada.
-No, señor. No vi el paquete hasta que la señora Torrance me
mostró el muñeco.
-¿No le pareció raro?
El aspecto de desconcierto se mantuvo.
-No, señor, no pensé en eso hasta ahora, pero a veces, si yo
salía a un mandado, la señora Torrance se encargaba de recoger el correo.
-¿Así que no vio nunca la envoltura del paquete?
-No, señor, no la vi.
Me recargué en el sofá.
-Dígame, Ernestine, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con los
Torrance?
-Voy cumpliendo siete años, señor.
-Debe de haberle gustado ese empleo.
Arrugó la nariz.
-No diría exactamente que me gusta, pero me pagan bien y el
trabajo no es tan difícil. Le comento que el señor Torrance no era un hombre
fácil de complacer. Le gustaba que todo estuviera de cierta manera, y si tenían
invitados, me seguía por todas partes, respirándome en la nuca. Y pegaba muchos
gritos.
-Gritaba mucho, ¿no es así?
Tuvo que sonreír mientras meneaba la cabeza.
-Oh, sí, señor. Unos gritos terribles. Si cualquier cosa no
le parecía de su gusto, se paraba ahí mismo y comenzaba a dar gritos para que
una de nosotras lo arreglara. La señora Torrance se encargaba de cocinar lo
principal, porque era muy especial en sus gustos de comer.
-Y la señora Torrance, ¿también era difícil?
-Solo cuando le preocupaba que el señor no quedara
satisfecho con mi quehacer. Ella se esforzaba siempre por hacerlo feliz.
-¿Y él qué tal la trataba? -pregunté.
-Lo voy a poner en estos términos, señor. Si mi difunto
marido me hubiera tratado de esa manera, le habría dado una tunda. Pero él de
verdad le tuvo cariño. Podía ser más dulce que el azúcar con ella, cuando
quería. Si iba demasiado lejos y la hacía llorar, al otro día llegaba con algún
artículo bonito de joyería o un ramo de flores.
Eché una mirada a su habitación.
-¿Así que no se quedaba a pasar la noche ahí?
-Tengo un cuarto en la casa -replicó-, y parte de la semana
duermo ahí, sobre todo si tienen visitas. Pero necesito un lugar propio donde
pueda estar por mi cuenta, si usted me comprende. Un poco de paz y
tranquilidad.
-La comprendo muy bien, Ernestine -dije levantándome del
sofá, al ver que Renoir se paraba de su silla junto a la puerta.
-Y ahora, ¿qué hará usted? -inquirí-. ¿Va a volver, ahora
que ya se llevaron el cuerpo?
-Eso depende de lo que decida hacer la señora Torrance,
supongo -?repuso?-. Tal vez no quiera vivir ella sola en esa casa enorme y
vieja. Pienso que no dan muchas ganas de dormir allí, después de esto. Tendré
que esperar y ver qué sucede.
Nos abrió la puerta para que saliéramos.
-Haré lo que sea mejor para ella. Ha sufrido mucho, bendita
sea.
Salimos al aire caliente y pegajoso de la calle. Aun a esa
hora temprana, el ambiente se sentía tan espeso y pesado que costaba trabajo
andar en él.
-¿Qué piensas, Renoir? -le pregunté.
-Me pareció una buena mujer, señor.
-En efecto. Pero a veces son las que parecen buenas las que
te pueden sorprender. Examina los archivos en la estación cuando regresemos.
Busca lo que se sabe del difunto marido. Yo voy a echar un vistazo al
testamento de Trey Torrance.
-Señor, ¿no pensará usted que…?
-Por el momento no pienso nada. Quizá pescó un virus y murió
de un ataque al corazón. Pero alguien envió ese muñeco. Alguien deseaba su muerte.
El testamento resultó muy sencillo. Después de varios
donativos generosos a instituciones de caridad, incluida una suma suficiente
para que su Carnival Krewe siguiera con sus lentejuelas por muchos años, el
resto de su fortuna pasaba a su amada esposa. La señora Torrance era ya una
viuda rica. Debí parar ahí. Dios sabe que tenía muchos otros casos de mayor
urgencia -?un chico herido de bala al salir de un club de baile la noche
anterior o la desaparición de una madre de cuatro hijos?-, pero me seguía intrigando
Maman Boutin. Y aún no creía en el vudú.
Tipos como Trey Torrance se hacen de enemigos. ¿Tendría
planes un competidor por aquellos terrenos? ¿O un rival en otro negocio? Pensé
a quién pudo contarle sobre la maldición vudú, quiénes lo visitaron durante la
enfermedad y quién enviaría el muñeco. Puse a Renoir a verificar los negocios
de Torrance y le encargué que me llamara tan pronto como supiera algo del
muñeco. No tenía demasiadas expectativas.
Mientras tanto, le hice otra visita a la señora Torrance.
Quería saber sobre los medicamentos de Trey.
-¿Las medicinas de mi marido? -preguntó perpleja?-. ¿Qué
tiene que ver eso?
-Se hallaron trazas de digoxina en su sistema y debo
verificar si lo que tenía prescrito era en efecto digoxina.
-El frasco está en su botiquín -me informó, y me condujo a
un lujoso cuarto de baño, con bañera de mármol y complementos de cristal. Allí
no escatimaron en gastos. Me enseñó el frasco.
-Aquí está -anunció.
-¿Cumplía con sus medicamentos?
-Para nada -repuso ella-. Trey se creía inmortal. Nunca se
habría tomado una pastilla si no fuera porque Ernestine o yo se la llevábamos
regularmente.
-Gracias. Es todo lo que necesitaba.
Le devolví el frasco. Ella lo mantuvo en la mano.
-¿Cree que está bien tirarlo ya?
-Mejor guárdelo un poco más, por si se ofrece -?le dije con
una sonrisa tranquilizadora.
Yo era bueno para esa clase de sonrisas. Llevaba veinte años
practicándolas, sin permitir que ningún músculo de la cara traicionara lo que
pensaba en realidad. En este caso noté el nombre del doctor que recetó las
pastillas. Advertí que el uno de octubre le recetaron sesenta, para que las
tomara tres veces al día. Vi que solo quedaban diez. Aun si hubiera comenzado a
tomarlas en la fecha en que le fueron recetadas, debían quedar por lo menos
quince. Así que o bien las había perdido, o bien alguien le prestó ayuda para
llegar al otro mundo.
Hice una llamada al médico de la familia.
-La señora Torrance me dijo que usted aumentó la dosis de
sus medicinas después de que su corazón latió con un ritmo anormal -?le dije.
-Un aumento ligero.
-¿Más de tres píldoras al día?
-No. El mismo número con mayor concentración.
-Gracias -volví a colgar. Mi corazonada era acertada.
Al volver al cuartel general me recibió en la puerta un
Renoir muy emocionado. Por primera vez se le veía animado.
-Descubrí quién compró el muñeco -dijo en voz tan alta que
todos los que estaban en el corredor volvieron la cabeza.
-Qué bien -dije, dándole una palmadita en la espalda?-.
¿Quién fue?
-Una mujer.
Lucía muy satisfecho de sí mismo.
-Genial. Eso elimina a la mitad de la población.
Renoir ignoró el sarcasmo.
-¿Sabía usted que hay tiendas de vudú aquí mismo en Nueva
Orleans? ¡Uno puede ir a una tienda y comprar grisgrís, diseños de veve y
hechizos!
-Nada de este lugar me sorprende -repuse-. ¿Encontraste la
tienda?
-La encontré en internet. Uno puede buscar lo que sea en
estos días. Fui y el dueño me dijo que usualmente venden los muñecos a los
turistas, pero esta mujer era claramente local. La compró hace unas tres
semanas. Así que esto lo prueba, ¿no, señor?
-¿Prueba qué?
-Que ella le mintió.
-¿Quién me mintió?
-Maman Boutin. Mintió sobre enviar el muñeco.
-¿Qué te hace pensar que la mujer era Maman Boutin?
-El tipo de la tienda dijo que era claramente local. Maman
Boutin ciertamente se ve y suena como alguien local, ¿no diría usted?
Le puse una mano en el hombro.
-¿Te dio una descripción de la mujer?
-Bueno, no, señor. Pero supuse…
-Regla número uno. Si quieres conservar este trabajo,
Renoir, consigue todos los datos antes de abrir la boca. Vamos. Llévame de
regreso a la tienda.
A lo largo del camino, Renoir permaneció en silencio, en
actitud contrita. Se estacionó afuera de una hilera de pequeñas tiendas en las
orillas del barrio viejo, convertidas en un área turística.
El dependiente se mostró sorprendido al ver de nuevo a
Renoir. Este, por su parte, lucía mortificado.
-En realidad no puse mucha atención en los detalles -?dijo
el dependiente?-. Pero me acuerdo de ella porque no era el tipo de mujer que
habitualmente llega a la tienda. De edad media, bien vestida. El pelo
arreglado. Los turistas no suelen usar buena ropa ni tacones altos cuando
pasean por la ciudad.
Volvimos al auto.
-¿Puedes creer que Maman Boutin iba a venir al centro de la
ciudad para comprar un muñeco, Renoir? -?pregunté?-. Si ella quisiera enviar un
muñeco, lo habría hecho ella misma, para ponerle su propia magia.
-Supongo que eso es cierto -murmuró, aún contrito.
-Entonces, ¿qué piensas? -volví a preguntarle.
-¿Yo? ¿Mis pensamientos? -dijo, sorprendido por la pregunta.
-Este caso es también tuyo, además de ser mío.
-La sirvienta, señor. Se fue con demasiada prisa, ¿no? Y no
parece que piense en volver.
-¿Qué fue lo primero que te enseñaron en tus clases de
detective?
Renoir frunció el ceño.
-¿Quién se beneficia? -aventuró Renoir.
-Y en este caso, ¿quién?
-La sirvienta no. Perdió su empleo -repuso, todavía
arrugando la frente.
-Y no la menciona el testamento.
-La esposa acaba de perder a su marido.
-Y se ha vuelto una viuda rica.
-¡Oh! -exclamó, abriendo mucho los ojos-. ¿Le parece posible
que su misma esposa…? Se veía tan desconsolada.
-Te daré un consejo, Renoir. Las mujeres universalmente son
buenas actrices. Todas las mujeres que he conocido son capaces de llorar a
voluntad.
-Pero ¿por qué, señor? ¿Con qué motivo? Es un poco demasiado
vieja para tener algún tipo esperándola, y ya era rica antes de que él muriera.
-Pues quizá quería librarse de un tirano dominante, y la
amenaza del vudú le ofreció una salida fácil.
-¿Cómo es posible, señor? Pensé que Torrance no creía en el
vudú.
-Ella ayudó con una sobredosis de medicamentos. Tal vez haya
encontrado alguna manera de debilitarlo de antemano.
-¿Podemos probar eso?
-¿La sobredosis de medicinas? Seguramente no. Ella puede
declararse olvidadiza, decir que él estaba enfermo del virus y no sabía si se
había tomado o no sus medicamentos. Ya veremos lo que los forenses encuentran
en las muestras de tejidos, ¿eh?
La nueva corazonada también fue correcta. Al otro día
llamaron del laboratorio. Encontraron trazas de arsénico en los tejidos. No
suficiente para matar, pero sí para poner muy enfermo a cualquiera. Pensó,
según creo, que al suspender el arsénico dos semanas antes de su muerte no se
arriesgaba a ser descubierta, pero se pasó de lista, pues no sabía que el
arsénico se queda en los tejidos para siempre.
Me llevé conmigo a Renoir cuando fui a arrestarla. Mientras
conducía, su cara adoptó su expresión de perplejidad.
-¿Qué te pasa, Renoir? ¿Acaso te da lástima? Un policía no
puede permitirse emociones que interfieran con el caso. Ya sabes eso.
-Lo sé, señor. No puedo afirmar que tenga emociones en uno u
otro sentido. Pero no entiendo por qué nos llamó. Su propio doctor firmó un
certificado de defunción. Habría pasado como ataque cardiaco. No se habría
hecho la autopsia. Pudo librarse de toda sospecha sin que nadie le hiciera
preguntas. ¿Por qué razón pidió que interviniéramos?
-Tal vez una venganza personal contra Maman Boutin
-?sugerí?-. Ella también nació en Nueva Orleans. Quizá Maman Boutin hechizó a
su madre. Las obsesiones de venganza permanecen mucho tiempo en estas
latitudes, ¿no crees?
Renoir alzó los hombros.
-Por otra parte -proseguí-, tal vez buscaba una oportunidad
de decir al mundo qué clase de filántropo era en realidad su marido, y los
infiernos en que la introdujo. Tal vez deseaba volverse protagonista para
variar, disfrutar de su papel después de vivir siempre a su sombra. Con las
mujeres nunca se sabe.
La señora Torrance nunca nos reveló la menor indicación de
sus motivos. Guardó silencio y conservó sus buenos modales hasta el día de la
audiencia en los tribunales. Pero llevó a su comparecencia ante el juez un
vestido elegante de dos piezas, con tacones altos y perlas, y en la puerta se
detuvo a sonreír entre los destellos de focos de flash que la rodeaban.
FIN
Rhys Bowen creció en Bath, Inglaterra, pero fueron sus
visitas a Gales en su infancia las que le dieron el escenario para su serie de
misterio protagonizada por un policía galés, el alguacil Evan, con la que ha
obtenido varios premios. En otra serie también premiada nos presenta a la
inmigrante irlandesa Molly Murphy abriéndose camino a principios del siglo XX
en Nueva York. Antes de escribir historias de misterio, la señora Bowen trabajó
como escritora para la BBC en Londres, y fue autora de libros infantiles. El
primer cuento que publicó en AHMM es «Vudú», en el cual transmite con agudeza
los escenarios y juega con percepciones equivocadas del vudú. Es triste que
debido al huracán Katrina de 2005 puedan haberse perdido para siempre los
barrios de Nueva Orleans captados con tanta habilidad en este relato.